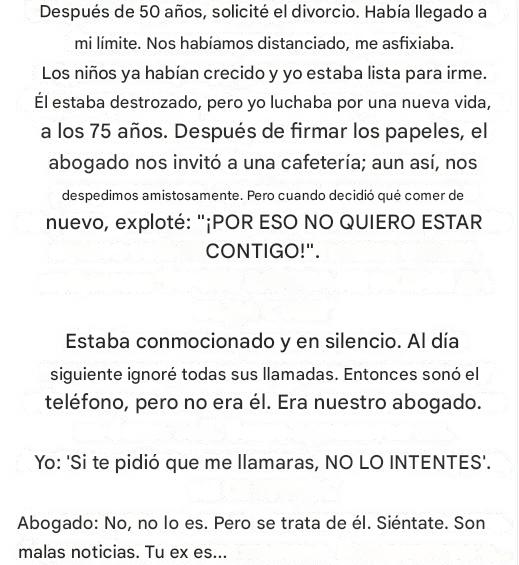“Intento contactar a su hijo, pero su teléfono está apagado. Decidí llamarle primero. Sin embargo…” —el abogado hizo una pausa, sin saber cómo continuar. Al fin y al cabo, hasta ayer yo era su esposa.
“Se lo diré”, dije automáticamente. Era mi deber. Lo último que podía hacer como parte de esta familia que había decidido dejar.
Después de colgar, me quedé inmóvil un buen rato. El café de la mesa se estaba enfriando. La libertad que había saboreado tan dulce hacía apenas unas horas ahora me sabía amarga como la ceniza. Simeón había muerto. E irónicamente, su muerte me había unido a él con más fuerza que nuestro matrimonio.
Primero llamé a Lilia. Estaba en la universidad, haciendo un doctorado en historia del arte, algo que su padre llamaba abiertamente “una pérdida de tiempo inútil”. Quizás por eso fue la única que me apoyó, aunque en silencio, durante el divorcio. Cuando oyó mi voz, supo que algo andaba mal.
“¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?”
—Lily, cariño… tengo que decirte algo terrible. —Mi voz se quebró.
Se lo dije. Se oyó un grito ahogado al otro lado de la línea, seguido de silencio. Lilia era sensible, siempre lo había sido. Amaba a su padre, aunque no aprobaba cómo me trataba.
“Vuelvo enseguida”, susurró y colgó.
Llamar a Víctor fue más difícil. Era un calco de su padre: ambicioso, dominante, inflexible. Había trabajado codo con codo con Simeón durante años en el imperio constructor familiar y había adoptado por completo su visión del mundo. Para él, mi decisión de divorciarme no fue una decisión personal, sino una traición. Una traición a la familia, al nombre, al negocio. Su teléfono ya estaba encendido. Contestó al segundo timbre.
¿Qué quieres?, preguntó fríamente, sin siquiera saludarme.
—Víctor, tu padre… —comencé, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta.
“¿Y qué hay de él? ¿Te hizo disculparte por el circo que armó ayer?” —el sarcasmo era evidente en su voz.
Respiré hondo. «Tu padre murió, Víctor. Esta mañana. De un infarto».
Se hizo el silencio. Un silencio largo y pesado, en el que pude oír su respiración, cada vez más agitada y entrecortada. Cuando por fin habló, su voz era irreconocible: ronca, llena de furia gélida.
—Tú. Tú lo mataste —siseó. No era una pregunta, era una sentencia—. Después de cincuenta años, lo abandonaste como a un ser viejo y su corazón no lo soportó. ¿Eres feliz ahora? ¿Eres libre?
El teléfono colgó. Sus palabras se clavaron en mi corazón como flechas envenenadas. Sabía que reaccionaría así. Sabía que me culparía. Pero oírlo con tanta crueldad me destrozó.
Al poco rato sonó el timbre. Era Lilia, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sin decir palabra, simplemente me abrazó. En ese abrazo, el abrazo de mi hija, finalmente me derrumbé y lloré. Lloré por Simeón, por nuestra vida perdida, por los niños, por la terrible culpa y por la libertad que result