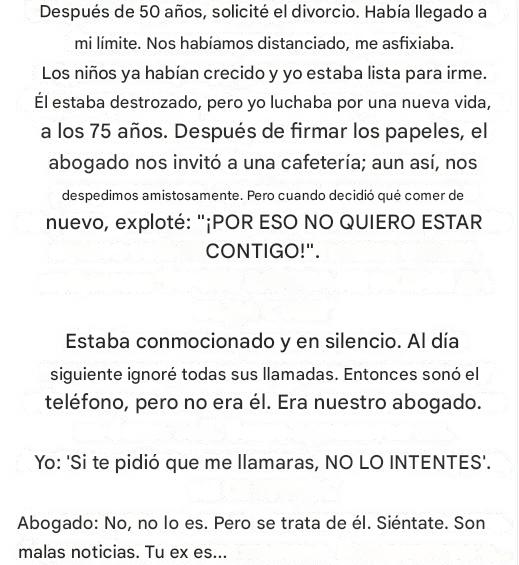Tras cincuenta años de matrimonio, un fresco día de otoño, solicité el divorcio. Tenía setenta y cinco años. Había llegado a mi límite, esa frontera invisible que una mujer siente con cada fibra de su alma. Simeón y yo no habíamos tenido un matrimonio tormentoso. No hubo escándalos que resonaran por el barrio, ni platillos volantes. Había algo peor: el silencio. Un silencio sepulcral, frío, absorbente, en el que me asfixiaba lentamente, día tras día, año tras año. Nos habíamos convertido en dos fantasmas que habitaban la misma casa enorme, llena de pertenencias caras y recuerdos vacíos. Los niños, Viktor y Lilia, hacía tiempo que habían tomado caminos separados. Habían crecido, tenían sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Ya no tenía excusa para quedarme. Estaba lista para irme, para buscarme a mí misma en mis últimos días.
Cuando se lo conté, Simeón quedó destrozado. O al menos lo hizo. Su rostro, normalmente la máscara impenetrable de un hombre de negocios, se contorsionó en una expresión de desconcierto y orgullo herido. “¿Pero por qué, Radina? ¿Después de todos estos años? ¿Qué te estás perdiendo?”, preguntó con ese tono gélido y tranquilo que siempre usaba cuando quería imponer su control. Ese era precisamente el problema. No podía entender que no me faltaba algo material. Me faltaba el aire. Me faltaba el derecho a elegir qué café tomar por la mañana, sin que él decidiera por mí que hoy tomaría descafeinado porque era “mejor para mi corazón”. Me faltaba el derecho a usar el vestido que me gustaba, no el que él consideraba “apropiado para nuestra situación”. Me echaba de menos a MÍ.
El proceso de divorcio fue sorprendentemente tranquilo. Simeón, quizá intentando mantener su imagen pública de esposo y padre perfecto, aceptó todo. Dividimos la propiedad sin discutir. Contrató al mejor abogado de la ciudad, Markov, para resolverlo todo con rapidez y discreción. Me comporté con cortesía, incluso con cierta educación. Pero sabía que bajo esta aparente cortesía se escondía una ira gélida. La ira de un hombre que está perdiendo el control de lo que menos consideraba su propiedad inquebrantable: yo.
El día que firmamos los documentos finales, el abogado Markov, un hombre pequeño y enérgico de ojos cansados, nos propuso tomar un café. «Siguen despidiéndose como personas civilizadas. Una rareza en mi profesión», dijo con una leve sonrisa. Nos sentamos en un café tranquilo y exclusivo cercano. Simeon se sentó frente a mí, observándome con esa mirada penetrante suya, como si me evaluara por última vez. Cuando llegó la camarera, ni siquiera me preguntó. Simplemente dijo con su voz autoritaria: «Un expreso doble para mí. Y para la señora, una infusión con miel. Manzanilla. Calma los nervios».
Y entonces algo dentro de mí se rompió. Cincuenta años de paciencia, cincuenta años de soportar pequeñas y grandes humillaciones, cincuenta años de silencio, explotaron en un instante. La copa de mi paciencia se desbordó. Golpeé la mesa de caoba con la palma de la mano. Las copas saltaron ligeramente. El abogado Markov me miró sobresaltado. Simeón arqueó las cejas con esa mueca condescendiente suya.
“¡EXACTAMENTE POR QUÉ!”, grité, con la voz temblorosa por una ira que desconocía. “¡EXACTAMENTE POR QUÉ YA NO QUIERO ESTAR CONTIGO! ¡PORQUE DESPUÉS DE CINCUENTA AÑOS SIGUES DECIDIENDO QUÉ TÉ VOY A TOMAR! ¡PORQUE NUNCA ME PREGUNTAS QUÉ QUIERO! ¡JAMÁS!”
Estaba impactado. Realmente impactado. Su máscara de calma y control se quebró y por un instante vi al hombre confundido que se escondía debajo. Se quedó sin habla, con la boca abierta, incapaz de reaccionar. Me levanté bruscamente, agarré mi bolso y salí del café sin mirar atrás. Sentía la mirada de los demás clientes, pero no me importó. Por primera vez en medio siglo, me sentí libre. Libre de verdad.
Durante el resto del día y toda la noche, mi teléfono no paró de sonar. Era él. No contesté ni una sola vez. Miré su nombre en la pantalla y sentí una satisfacción agridulce. Ya no tendría que contestar sus llamadas. Ya no tendría que obedecer. Estaba sola en el pequeño apartamento que había alquilado, y el silencio ya no era opresivo, sino dulce. Era el silencio de la libertad.
Al día siguiente, mientras preparaba café —fuerte, aromático, justo como me gusta—, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla, listo para rechazar otra llamada de Simeon. Pero no era él. Era el abogado Markov. Mi corazón se aceleró un poco. Simeon debió haberlo enviado como negociador, incapaz de aceptar su derrota. Respondí irritado.
“Señora, la llamo…” comenzó.