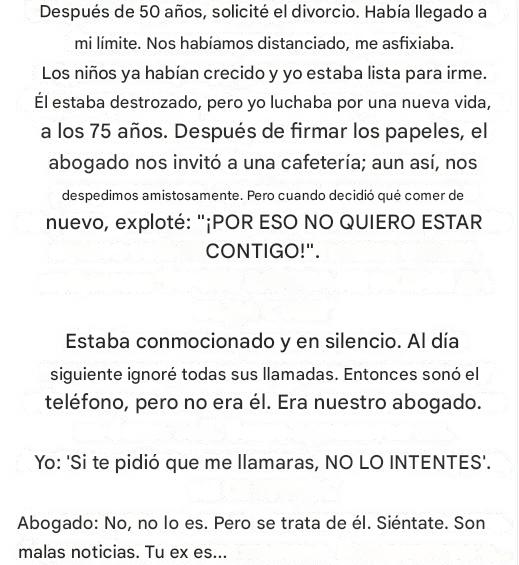Lo interrumpí bruscamente. “Si te pidió que me llamaras, ni lo intentes. Se acabó.”
Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. La voz del abogado, al volver a hablar, había cambiado. Era más tranquila, más seria.
—No, no lo es. Pero se trata de él. Por favor, siéntese. Son malas noticias. Su exmarido es…
Capítulo 2: Las noticias
Las palabras del abogado Markov flotaban en el silencio de mi pequeña cocina. «Tu
rido es…». En esa pausa, que duró solo un instante pero se me hizo eterna, miles de escenarios pasaron por mi cabeza. ¿Me ha demandado? ¿Ha decidido congelar mis cuentas? ¿Se le ha ocurrido una nueva y engañosa forma de volver a controlarme? Me senté lentamente en la silla de la cocina y, de repente, me flaquearon las piernas. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por una terrible premonición.
“…murió”, concluyó el abogado en voz baja. “Esta mañana. Un infarto fulminante.”
El mundo a mi alrededor se hizo añicos. El teléfono se me escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. El ruido en mis oídos era ensordecedor. Muerto. Simeón. El hombre con el que había pasado cincuenta años. El hombre al que había dejado ayer. El hombre al que le había gritado en la cara que lo odiaba por culpa de una maldita infusión.
Me vino a la mente la imagen de él en el café: su rostro estupefacto y sin palabras. ¿Fue esa la última vez que me vio? ¿Ira y desprecio? Una repentina y gélida oleada de culpa me invadió, amenazando con ahogarme. ¿Lo había matado? ¿Mis palabras, mi rebeldía, mi ira, habían provocado el golpe fatal? Se me encogió el estómago. Me ahogaba, pero esta vez no por su presencia, sino por su ausencia.
“¿Señora? ¿Sigue ahí? ¿Radina?” Escuché la voz del abogado como un eco lejano del auricular caído.
Temblando, me agaché y la recogí. “Sí… estoy aquí”, grazné con la garganta seca.
Lamento haber tenido que decírtelo así. Lo encontraron en su consultorio esta mañana. Parecía haber trabajado hasta tarde. Los médicos dijeron que fue instantáneo. No se resistió.
Él no se resistió. Yo sí. Me debatía entre el dolor por el hombre que una vez amé y el horror de ser la causa de su muerte. Cincuenta años se deslizaban como un rollo de película en mi cabeza: nuestra boda, el nacimiento de Viktor, luego de Lilia, sus primeros pasos, sus primeras palabras, los éxitos en su negocio, los viajes, las cenas… Todos los recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de insultos y decepciones ahora afloraban con fuerza despiadada.
“¿Los niños… lo saben?” logré preguntar.